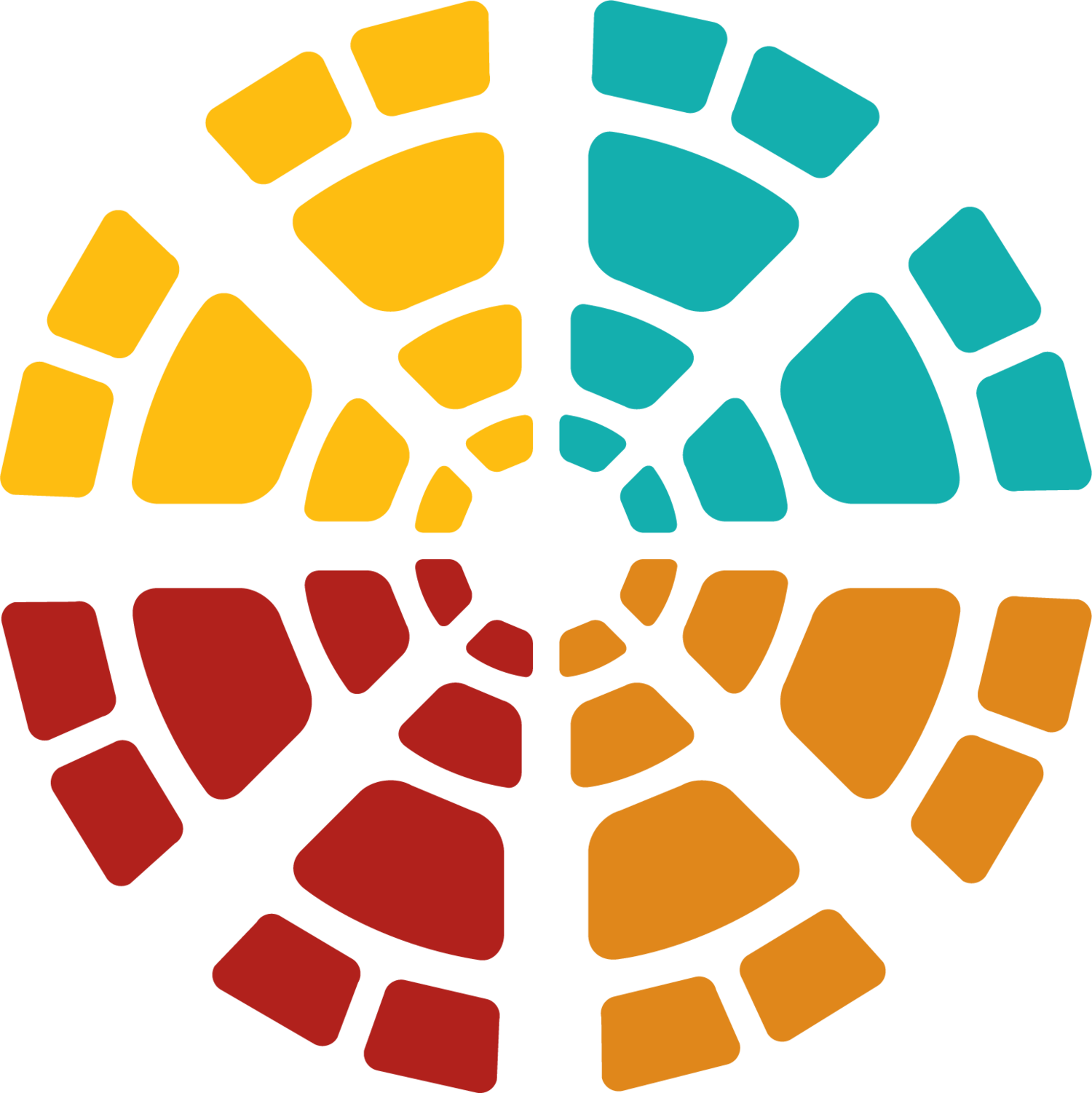Pueblo de la Fe
Jesús Rafael Jiménez presenta extractos de su novela sobre mineros con sueños de oro en la frontera de Venezuela y Guayana
NOTA EDITORIAL
La crisis de la Guayana Esequiba en 2023 es parte de una larga disputa territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo que data de muchos años atrás. En 1899, el Laudo Arbitral de París estableció la frontera actual. Hoy la región está controlada por Guyana, pero es reclamada por Venezuela, que renovó su reclamo en 1962 y el asunto fue remitido a la Corte Internacional de Justicia en 2018. Durante años, la empresa estadounidense ExxonMobil ha estado realizando proyectos de extracción petrolera en la región, abriendo aún más la brecha entre los dos países.
“La escogencia entre la paz o las riquezas” es una novela en progreso de Jesús Rafael Jiménez que narra la historia de un grupo de venezolanos que viaja a la frontera de Guyana con sueños de oro en los años sesenta. El siguiente extracto fue coeditado por Elsy Mayela Seijas, con imágenes agregadas por HTI Open Plaza. Radicados en Venezuela, Jiménez y Seijas son miembros de la Fraternidad Secular Carlos de Foucauld, movimiento católico internacional de laicos que se inspiran en la herencia espiritual del mártir francés San Carlos de Foucauld, ayudándose mutuamente a seguir a Jesús y vivir el Evangelio.
En los inicios de los años 60, comenzaron los primeros hallazgos de minerales preciosos en la selva guayanesa.
Al mismo tiempo, surgieron poblados que eran ocupados en las mañanas y por las madrugadas se convertían en fantasmas. Eran frenéticas masas de hombres y mujeres que solo se detenían ante el filón o la veta en la cual sentían que estaba la vida pero que para muchos significaba la muerte–no había leyes más que las que ponía el dinero.
Dentro de esa nube también llegó Alfredo González. Era un hombre rudo criado a la orilla del mar, acostumbrado al trabajo de las redes, pero deseoso de aventuras y riquezas fáciles; soñaba, al igual que muchos, que la fortuna le sonreiría al llegar y lanzar la primera suruqueada y se haría rico. En el camino de Caracas, conoció a Ignacio y a Freddy, que venían de Apure–se les reconocían por la indumentaria de sombrero y camisas de cuadros que los identificaban como llaneros–también a Josefina, Omaira, Mirian, Juana y Maritza, quienes llenaban con una algarabía junto a un joven con franela que mostraba el ombligo y llevaba pantalones acampanadísimos. Llegaron todos en el cerrado autobús, llevando sembrados en su corazón la certeza que saldrían ricos de esas tierras que ofrecían en sus entrañas un potencial aurífero y diamantífero.
Alfredo, en su recorrido desde Caracas hasta el recóndito lugar que se encontraban, no había visto oro sino en los dientes de algunos negros cuando pasó por un pueblo llamado El Callao. Con el transcurrir de los días, Alfredo iba viviendo la desesperación de quien trabaja y no consigue nada. Sus recursos comenzaban a escasear. Eso llevaba a muchos hombres y mujeres en esos parajes a entregarse a lo que había en cantidades: el aguardiente de caña, muy barato por ser fabricado artesanalmente en los alambiques de El Dorado y El Callao. La esperanza que tenían todos los que llegaron a aquel poblado sin nombre propio se vieron frustrados por aquel brote de malaria. Comenzaron algunos con fiebre y a los dos días tenían casi todos una epidemia mortal; ya varios hombres y mujeres habían muerto. Esa mañana de julio, a pesar de la lluvia, los que pudieron agarraron camino sin rumbo definido. Cuando comenzó la epidemia, la población era de aproximadamente 130 a 140 personas; otros se fueron y apenas quedaron entre hombres y mujeres 45 habitantes. Aquel árbol llamado quina había hecho el milagro de curarlos y quedaron macilentos y ojerosos, como si una nube de abulia cubriera el ambiente.
Entre ellos había nacido un profundo sentido de solidaridad que rayaba en la hermandad. Hicieron un pacto para que abarcara todos los aspectos colectivos del poblado que fue refundado con el nombre Pueblo de la Fe, marcando su origen a partir del 3 de agosto, día en el que desapareció la enfermedad. El temor a la muerte dio una particular unión donde ya no hablaban de “yo” sino de “nosotros”.
“Camping en el Essequebo, camino a Diggings, Guyana Británica.” Fuente: The Caribbean Memory Project
Transcurrieron aproximadamente cinco meses y llegó la Navidad.
Alfredo, que era un hombre de contextura fuerte, tenía una recuperación casi completa. Entre alegrías y tristezas, preparaban aquella celebración, la primera de la nueva vida. Comenzó a declinar el sol y Tobías Marín, un músico del estado Sucre, sacó su cuatro y junto a los llaneros comenzó a entonar canciones. De pronto escucharon voces que venían del antiguo camino y luego aparecieron en la distancia varias figuras que se veían gigantes cuando se acercaron: hombres blancos, aunque tostados por el sol, con ojos azules. Se presentaron hablando en lengua extraña, pero uno de ellos hablaba español y les explicó que estaban en una misión de exploradores alemanes que realizaban estudios de los suelos y las especies animales que existían en esos lugares. Los alemanes dejaron las botellas en las mesas como ofrecidas a la tentación. La tenue luz de las lámparas y una clarísima luna, como esas que solo se ven en diciembre, creaban un ambiente que tenía algo especial, mientras los pobladores hacían un semicírculo y los alemanes seguían sacando botellas.
Los hombres, que desde la enfermedad no habían probado alcohol, empezaron a brindarse entre ellos como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Así se prendió la gran fiesta de Navidad. Alemanes y venezolanos soltaban carcajadas y seguían intentando agarrar algo de aquel festín.
Era 25 de diciembre y el licor les había pegado, pero hacían planes para tratar de pedirle ayuda a los alemanes, que tenían esos aparatos llamados “detectores de metal”. Las mujeres, con su coquetería, fueron las encargadas de pedir el favor a través de Rofut, que le consultó en su idioma al jefe de los exploradores, Walsferdon, el cual se comprometió a trabajar cuatro horas diarias para no forzar los aparatos. Como era sábado 25 de diciembre, acordaron descansar el domingo y arrancar con los trabajos de exploración el día lunes. Hicieron grupos de ocho que se distribuyeron: dos como piqueros, dos para ayudar a los alemanes, dos para anotación y dos con las escopetas en ristre por si acaso se presentaba algún imprevisto. Marcaron la ruta en forma de círculo y tomaron como referencia los puntos cardinales.
Eran las 6 y 30 de la mañana cuando aquellos hombres y mujeres salieron con la firme esperanza de que ahora sí se les cumpliesen sus sueños de ser unos exitosos mineros. Los que fueron hacia el este, sintieron gran alegría; cuando los detectores empezaron a sonar, de inmediato comenzaron a cavar y lo que encontraron fue a dos hombres enterrados, ya que lo que hizo sonar a los detectores fueron dos linternas de metal. Los que iban por el sur hicieron en un sitio una marca para venir al día siguiente, ya que el sonido de los detectores era muy prolongado. Los demás grupos recorrieron sus espacios sin ninguna novedad.
Criollos y alemanes se ubicaron dentro del corredor y descansaban mientras pasaba la noche, tranquilos, pero con esperanzas en el día siguiente. El jefe de los exploradores alemanes comentaba con sus coterráneos que era muy fuerte la vibración de los detectores en la zona que dejaron marcada en el lado sur, y que su experiencia le indicaba que había una gran cantidad de mineral en el terreno. Rufot, por instrucciones del jefe, se lo tradujo a los criollos. Fue como si les hubiera puesto un fuelle que hizo que todos se levantaran al mismo tiempo, buscando en la semi oscuridad ver la cara de los alemanes, como si les darían la certeza de que los criollos encontrarían lo que fueron a buscar en aquel apartado lugar. Ninguno hablaba, pero tampoco dormían; solo sentían en sus cabezas como un calor que les impedía dormir.
Con las primeras luces del alba, ya todos estaban en pie y preparados para ir a agujerar aquel terreno y ver si tenía algún mineral. Walsferdon, recostado debajo de una mata, sonreía porque su conocimiento geológico le daba la seguridad que estaban en una zona aurífera. Todos agarraron las herramientas y volvieron hacia el hueco donde tenían sus esperanzas. Todos estaban tan llenos de barro que apenas se les veían los ojos. Los que estaban dentro del hueco eran los criollos porque los alemanes se quedaron en el corredor. El brillo de la piedra aparecía y desaparecía (era efecto del cuarzo). Cuando la piedra quedó al descubierto, se vio un pedazo de oro que era como de 30 centímetros de ancho–la profundidad no se sabía.
Cuando llegaron al campamento, estaban tan entusiasmados por el hallazgo que no pensaron en la comida–mucho menos en los alemanes–y andaban como borrachos de la euforia. Llegó la mañana y seguían haciendo todo lo humano posible para arrancar el oro. Con aproximadamente 55 centímetros de profundidad, tenía la forma de un listón, pero el brillo refulgente lo hacía ver extraordinario. Todos querían tenerlo entre sus manos. Los alemanes sacaron de sus morrales el licor ambarino y comenzaron a brindar, pero ninguno de los criollos quisieron tomar por miedo a emborracharse y perder el contacto con el oro. Como en toda situación donde hay dinero de por medio, la desconfianza se comenzó a manifestar. Hablaban de cómo harían para llevar el oro hasta el punto donde lo venderían y lo más difícil era quienes lo harían.
El sentido que se tenía de solidaridad estaba en su punto más bajo. En ese momento, todos pensaban en la riqueza que había en ese hueco. La confusión en las ideas y el porvenir del grupo de hombres y mujeres que se sentían ya dueños de esa mina hacía temer que no perdieran la cabeza de la manera explosiva que las tenían, porque había de todo en ellas: ansiedad, alegría, desconfianza y, sobre todo, mucho miedo. Los alemanes estaban asustados; les parecían aquellas actitudes muy diferentes a las que ellos conocieron a su llegada a aquel poblado. Veían en esas miradas la locura reflejada, haciéndolos sentir muy incómodos. En su lengua, los alemanes se decían que, en la primera oportunidad, se irían a seguir con su trabajo de exploradores. Rufot se los hizo saber a los criollos, pero nadie le hizo mucho caso porque ya los alemanes, con sus detectores, les habían dado aquella señal de que el hueco estaba lleno de oro y aquella posible riqueza les ponía la frente calenturienta. Mujeres y hombres sentían el mismo sofoco dentro del tiempo vivido después de la enfermedad: la visión de aquel listón de oro sostenía en ellos lo mejor que tiene el ser humano, que es la esperanza en una vida mejor. Esa vida estaría compartida entre los que ya estaban allí o con alguna persona nueva.
Al día siguiente, los alemanes recogieron sus morrales y se despidieron con la certeza de que el oro había perturbado a los hombres y las mujeres de aquel poblado llamado Pueblo de la Fe. Los criollos se reunieron en el corredor con los ojos enrojecidos por el trasnocho y la preocupación. No comieron; sólo bebían jugo de moriche y agua. Las mujeres al igual que los hombres estaban de lleno en lo que se pretendía hacer con la mina.
Fotograma de Oro diablo (2000), película dirigida por Joseph Novoa y seleccionada como presentación oficial venezolana a los premios Oscar 2001 en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera. Fuente: IMDb
El amanecer de aquel treinta y uno de diciembre los agarró con aquella alegría de saberse afortunados por la mina que habían conseguido. Los alemanes, con el apuro con que se fueron, dejaron algunos pertrechos y también tres botellas de licor ambarino. Marina las colocó en una esquina del corredor a la vista de todos. Después del almuerzo, somnolientos por tantas emociones, descansaron hasta el final de la tarde. Ya bañados y vestidos, esperarían el año nuevo. Tobías Marín sacó el cuatro y algunos los rodearon para escuchar las notas del instrumento con que tratarían de alegrar el espíritu y aplacar la ansiedad. Salvador, quien tenía el control de los depósitos, gritó a viva voz que habían cajas de aguardiente, y todos fueron tras de él para buscar y prender la fiesta y despedir el año.
Antes de llegar a la medianoche, hubo una desagradable disputa que casi enfrío los ánimos. Alguien aprovechó el descuido de los criollos y la semioscuridad, agarrando el oro y escondiéndolo. Se formó un gran samplegorio. Alfredo, que se había convertido en casi un líder, sugirió que hicieran antorchas o mechurrios para buscar en los alrededores. Tenían un buen rato buscando cuando alguien vio el brillo del oro y pegó un grito de alegría que se escuchó en todo el macizo guayanés. Llevaron nuevamente el oro al centro del corredor y le pusieron los cuatros mechurrios alrededor. Lo que sí estaba en el ambiente era la duda de quién había tirado el oro hacia el patio.
Llegaron las 12 de la noche y con ellas el año nuevo. Se abrazaron, se besaron y desearon cosas buenas. Ya habían pasado el susto del oro y se pegaban en las botellas, y eso como que les dificultaría las cosas.
El lunes 3 de enero, salieron con las mayores esperanzas. Iban muy pendientes, recorriendo espacios sumamente solitarios, buscando hacia donde imaginaban estaba la carretera o camino principal. Encontraron varios esqueletos y se imaginaron que eran algunos de los que habían salido del poblado cuando la epidemia.
Llegaron a un terreno que tenía forma de una U. Al llegar a la cúspide, se tiraron en el suelo extenuados. El tesoro que llevaban en los sacos los estimulaba para cumplir las jornadas que fueran necesarias. Escucharon en la lejanía de aquellos montes un ruido que hizo que sus corazones palpitaran más acelerados. Era el ruido que producía el motor de un camión de los dos que existían para cargar y suministrar cosas a los mineros y al mismo tiempo servía de transporte a quien lograra tropezarlos en los caminos. Se montaron y acomodaron entre los sacos porque sabían que les esperaba un viaje que duraría como mínimo ocho horas. Habían rodado un largo rato cuando se atascó el camión en un charco. Se bajaron y colocaron pedazos de árboles que cortaron de los alrededores para sacar el camión. Llegaron a las siete de la noche y buscaron donde quedarse, pero se les dificulto porque no tenían efectivo. Después de recorrer como seis posadas, intervino la buena fe de una señora que tenía un almacén con depósito que se los ofreció sin cobrarles nada. Sacaron las provisiones que les habían preparado en el Pueblo de la Fe, comieron abundantemente y, después de revisar la cerradura de la puerta, se durmieron.
Muy temprano, a las siete de la mañana, comenzaron a prepararse para el negocio del oro. Fueron al local llamado El Centro Minero del Oro y Diamantes al Mayor y Dental, como decía en el cartel de la pared. Cuando entraron donde estaba el propietario, sólo pudieron pasar cuatro por lo reducido del espacio, acordando que fueran dos hombres y dos mujeres. Sacaron el saco con el oro y lo pusieron en el mesón. Si hubieran visto cómo brillaban los ojos del comprador, se hubieran puesto en alerta. Sacó la balanza, pero era muy pequeña y tuvo que buscar otra más grande–¡era una verdadera fortuna! El comprador les dijo que debían pasar más tarde para buscar el dinero y le extendió un recibo que especificaba el monto en gramas de oro y bolívares. Le pidieron un adelanto para cubrir los gastos de comida y de la lista de encargo que les hicieron los que se habían quedado en el Pueblo de la Fe. Salieron los cuatro del establecimiento, sonriendo. Luego, cuando recibieron el dinero, les entró temor muy intenso porque ellos sabían que habían muchos bellacos en esa zonas mineras. El señor del camión les dijo que pasaría el día siguiente, que podía llevarlos hasta el lugar que los recogió.
Ahora sí tenían suficiente dinero para dormir y comer de una manera excelente. Sin embargo, la preocupación por la fortuna que portaban les quitaba el sueño y el hambre, aunque la posada estaba al frente de la comisaría de policía. Transcurrió la noche y parte de la mañana con mucha tranquilidad. A la una de la tarde, escucharon la corneta del camión. Salieron con apresuramiento lo que estaban en los cuartos porque había un grupo afuera que cuidaba los enseres y todo lo comprado. El camión se estacionó y el chofer les dijo que saldrían cuando él comiera.
Aparecieron cinco hombres y una mujer. Entraron al restaurante donde estaba comiendo el chofer, y los mineros vieron como se acercaron él y le decían algo. El chofer levantó la mano, indicando hacia donde estaba el camión. La pareja siguió gesticulando enérgicamente, mientras el chofer se encogió de hombros y prácticamente enterró la cabeza en el plato. Salieron los hombres y la mujer, pero ya los del Pueblo de la Fe estaban amoscados, colocándose como una muralla en la parte del camión que tenía la baranda.
Se subieron al camión cuatro de los hombres del Pueblo de la Fe, ya que habían estudiado esa situación con el chofer y aquellos extraños, y colocaron los sacos en las piernas– dentro de estos estaban las escopetas recortadas. Se quedaron dentro a pesar del calor que achicharraba el ambiente en esas tierras. Ninguno hablaba, pero había cientos de pensamientos dentro de aquel camión. Tenían un calor horrible, pero unos ya habían visto el producto de las minas, representado en aquellos sacos que llevaban repletos de dinero.
Casi a las 10 de la noche, se detuvo el camión frente a un paradero. El chofer levantó la lona y entró un aire fresco. Muchas piernas y espaldas estaban entumecidas. Los primeros que bajaron fueron los que venían en el centro, colocando los morrales en el suelo y estirando los brazos como si quisieran tocar las estrellas que había en el firmamento aquel mes de enero. La gente del Pueblo de la Fe sabía que había que dormir por turnos; cinco cada hora debían estar despiertos y no dormirse por nada del mundo porque en ellos estaba la confianza que aquel dinero que llevaban fuera entregado a quienes lo esperaban en el poblado.
Un tunjo (ofrenda votiva) muisca (1200-1600 d.C.) que muestra el mito de El Dorado, según el cual, en la ceremonia de coronación, un hombre cubierto completamente en oro se sumerge en las aguas de la laguna de Guatavita como ofrenda a los dioses. Museo de Oro, Bogotá, Colombia, 2013. Foto: Ignacio Perez
El Pueblo de la Fe era un valle muy disimulado por la vegetación; sólo se podía llegar atravesando aquella franja verde de más de mil metros que, desde fuera, se veía como una selva. Avistaron en un claro entre los árboles el humo que presagiaba que se estaba preparando el almuerzo y los inundó una alegría. Cuando llegaron, se formó una algarabía, era tan inmenso el júbilo de aquellos sobrevivientes que al fin veían coronados sus sueños.
Después del alboroto fue que repararon en la presencia del chofer. Las caras cambiaron y los del pueblo preguntaron a los que habían acabado de llegar quién les autorizó para llevar a otra persona al campamento. Alfredo pidió calma para que explicaran qué pasó. Maritza, una de las mujeres que fueron en el viaje, les contó que José Pineda, el chofer, los había llevado al poblado y que, con astucia, los había embarcado para regresarlos. También contó de la encerrona que pretendían hacerles los cinco hombres y la mujer, a quienes ya les habían informado en el poblado de la venta del oro; y que José los había despistado, rechazando la oferta que ofrecieron para robarlos y hacerlos cantar para que dijeran dónde estaba la mina. Estas explicaciones los calmaron. Alguien habló de celebrar, pero a coro la mayoría dijo que lo que tenían que hacer era repartir el dinero que habían traído. Eso fue lo que hicieron e incluso le sacaron algo para el chofer, que era un nuevo socio. Desde allí se prendió la fiesta, que duró hasta entrada la noche porque había que descansar para caerle nuevamente al hueco.
Ya estaban más tranquilos en el Pueblo de la Fe. Habían pasado ocho meses y hasta se habían hecho parejas. Queriéndo tener una plena convivencia, cercaron los alrededores de la mina y arreglaron el camino para que el camión llegara más cerca y le facilitara el trabajo.
El tiempo corrió hacia la Navidad. Ya tenían muchos recursos, hasta una planta de luz que les permitió disfrutar de música y otros conforts en las condiciones de vida en el Pueblo de la Fe. La riqueza de aquella mina llenaba las expectativas de quienes tuvieron la suerte de conseguirla. Habían pasado seis años desde que los alemanes, con sus detectores de metales, hicieron que las riquezas brotaran de esas prodigiosas tierras para ser ricos transitoriamente aquellos hombres y mujeres, fundadores del pueblo, de los que solo quedaban ocho que ya tenían decidido morir allí. Alfredo era uno de ellos. Con sus ganancias cuando estaba la mina botando bastante oro, ayudó a la gente que llegaba probando fortuna y no se preocupó por acumular riquezas.
La producción de las minas mermaba indeclinablemente. Se acababa lentamente la riqueza en el Pueblo de la Fe y la mayoría de las casas estaban vacías.
Había un detalle que llamaba la atención: los 25 niños que tenía el pueblo de las cuatro mujeres que fueron también fundadoras y que, por amor a uno y otro hombre, se dejaban preñar, causando una variedad de colores y características entre los niños. Eran morenos, indiados, blancuzcos, pelos negros, amarillos y hasta bachacos. Por el bullicio que formaban la alegría de aquel pueblo estos niños, muchos los regañaban. Pero otros, como Alfredo, se acercaban a ellos, contándoles historias divertidas, y al mismo tiempo enseñándoles el abecedario y las numeraciones. Alfredo tenía mucho tiempo libre que brindar a los niños.
Un día, se le ocurrió salir, siguiendo el curso del Jagüey que discurría al lado del pueblo. Vio unas tierras que llamaron su atención para cultivarlas como él las había soñado en los últimos años. Eso lo estuvo pensando como alrededor de un mes, hasta que decidió que se iba a mudar para aquellas tierras. Habló con sus amigos y amigas y les dijo, ”Para mí, las minas han terminado. Me voy a dedicar a la siembra.”
Se instaló en un promontorio que era como planificado para construir una vivienda. Lentamente, con palos y palmas, comenzó su hechura. Los días pasaban y se adaptaba Alfredo a aquel vergel. Meditaba mucho sobre lo que había sido su tumultuosa vida y lo que era aquel espacio de paz y solaz que tenía en aquel momento. Poco a poco, labró y sembró las tierras de hortalizas granos y árboles frutales. Seguía diariamente una rutina de tranquilidad: muy temprano se levantaba y caminaba alrededor del terreno. Al medio día, comía y descansaba hasta la tarde, después se sentaba al frente de la casita a contemplar el paisaje. Estaba muy solo y a veces le daban ganas de buscar una pareja. Tenía mucha confianza con Omaira, que era dueña de la tienda de abarrotes, pero nunca le había dicho nada de sus sentimientos porque pensaba que no tenía qué ofrecer más que su amor, sentimientos que muchas veces no tenían valor ante el oro. Omaira era una mujer atractiva y amable que había demostrado honestidad y lucha en todos los aspectos de la vida desde que llegó al Pueblo de la Fe. Alfredo estaba recogiendo una cosecha buena de frijoles que llevaría para venderlo en el poblado y aprovecharía para hablarle a Omaira de sus sentimientos.
Cristales de oro (miniatura, 3.4 x 2.6 x 1.8 cm) que muestran una compleja cristalización en tolva. La Gran Sabana, cerca de Santa Elana, Estado Bolívar, Venezuela, 2010. Se han convertido en un clásico moderno; se encuentran entre los grandes ejemplares de oro de todos los tiempos, ya que muy pocos ejemplares como éstos se han encontrado en otros lugares. Foto: Robert M. Lavinsky
Los meses pasaban volando y el terreno se mejoraba con las siembras.
Había un árbol que le molestaba a Alfredo porque estaba en la esquina por donde se entraba. Era tan frondoso que daba lastima cortarlo, pero se hacía necesario. Alfredo se decidió y muy temprano estaba con el hacha. Los aperos de aquella ceiba todavía estaban pequeños, pero se veía que el árbol iba a ser gigante. Alfredo había cortado varias raíces sin ningún problema—pero en una protuberancia del árbol, algo sonó metálicamente al chocar el hacha. Alfredo se inclinó para ver qué había sonado. Era como una roca donde se veían pedazos brillantes de metal dorado. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que lo sentía en su boca: sabía que había encontrado una mina de oro. Tapó donde había limpiado y fue hacia la casita, donde se acostó con las manos detrás de la nuca, la vista hacia el techo, la mente en blanco. Ese golpe de suerte no lo esperaba. Si cambiaba radicalmente su manera de vivir, tendría que escoger entre la riqueza que había encontrado bajo aquel árbol y la paz que había sentido en los últimos tiempos vividos en aquel terreno de siembras. No comió ni durmió aquel día y daba vueltas alrededor del terreno sin detenerse. ¿Qué haría con tanto dinero? Buscaba la manera de tener equilibrio en el pensamiento, pues tenía como una arritmia permanente que no lo dejaba concentrarse.
Esperó 12 días.
Recogió algunas pepas de oro y las metió en un saquito para llevarlas hasta el Pueblo de la Fe. Después se arrepintió y guardó el saco en un hueco que tenía debajo de una piedra junto del fogón. Caminó hacia el terreno y recogió lo que quedaba de la cosecha de frijoles.
En el poblado, fue a la tienda de Omaira. Ella corrió hacia él, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. El olor que emanaba su cabello lo hizo, como siempre, estremecer. Tomados de la mano, se sentaron donde siempre lo hacían, entre los sacos, conversando de todo lo que había sucedido en el poblado. Ella le contó que estaba preocupada, pues había llegado un grupo de hombres y mujeres que eran sumamente agresivos, y que, como él estaba tan solo en el terreno, podían hacerle daño. Él le dijo, “No tienes que preocuparte porque allá no hay nada que robar.”
Casi llegando la tarde, cuando ya se iba, Alfredo se tropezó con algunos hombres que, recostados en la sombra de un porche, miraban a todos de mala manera, detallándolos como con ganas de buscar pleito. Alfredo sabía que eran una plaga que recorría las minas, asaltando y saqueando donde veían algo de valor. Siguió hasta el final de la calle y dobló hacia la izquierda, dando un rodeo para despistar a cualquiera que lo siguiera. Llegó casi de noche al terreno. Se soñó que llegaban hombres enmascarados y que le quitaban todo el oro que tenía en su mina.
Casi un mes llevaba sin visitar el poblado. Vio a lo lejos como las aves levantaban el vuelo que era una señal de presencia humana. Cerró las puertas y se escondió entre los arboles desde donde veía claramente el espacio de entrada al terreno. Alfredo había sido en su vida un hombre resuelto ante los peligros y se disgustaba ahora consigo mismo con la actitud de temor que últimamente lo asaltaba a cada rato. Tuvo una sorpresa mayor cuando vio que era Omaira quien venía: pantalón rojo, camisa negra, pañoleta en la cabeza y un morral en la espalda. Se veía bella. Una aparición maravillosa de la mujer resuelta que había hecho su vida en las minas.
Se entregaron uno al otro con la pasión desbordada y reprimida en aquel primer encuentro.
Cuando Alfredo regresó al terreno, se fue hacia donde estaba la mina y revisó para ver si no era un sueño lo que estaba viviendo. Abrió la tierra con sus manos hasta sentir dolor y comprobó que sí tenía esa riqueza ahí bajo ese árbol. Dios lo había premiado también con el amor de Omaira.
Cada día, el Pueblo de la Fe se quedaba más deshabitado y esto no era bueno para el negocio de Omaira. Uno que otro aventurero que pasaba por las montañas se detenía, veía que no había oro y continuaba su camino. Celebrarían otro año nuevo y era crítica la situación en el Pueblo de la Fe. Ahora se sembraban en los terrenos. El ejemplo de Alfredo sirvió para consolidar el aspecto de supervivencia que existía en aquel pueblo minero que se negaba a morir.
Omaira fue a visitar a Alfredo para que se fuera junto a ella a recibir el nuevo año. Celebraron junto a los que estaban en el pueblo. Los niños, a pesar de que no recibirían regalos como lo hacen en las tradiciones de los pueblos, se sentían contagiados del espíritu festivo que había en el pueblo.
Omaira, que era muy decidida, le dijo a Alfredo lo que él no se atrevía a decirle: quería irse con él para el terreno. Alfredo estaba lleno de alegría con la presencia de Omaira. Él tenia la oportunidad de decirle del tesoro que existía en el terreno, pero pensaba que esto acabaría la paz que estaba teniendo y ante esta duda prefirió seguir ocultando lo que estaba en las raíces de aquel frondoso árbol.
Tuvieron muchos momentos felices; había un profundo amor en ellos que parecía soportar todo lo que se le presentara.
Una página del Códice Tepetlaoztoc de 1554 ilustrando la recaudación de tributos de oro en el valle de México entre Tezcoco y Otumba por parte de las autoridades coloniales españolas en Nueva España (México). Fuente: Museo Británico, Londres
Pasaron dos años muy rápido, y el Pueblo de la Fe era una referencia agrícola donde el que pasaba cerca se surtía de granos y verduras.
Las mujeres y los niños ya eran unos expertos en la siembra, sobre todo de hortalizas. Alfredo había sido el pionero y, como le iba bien, servía como estímulo a los demás pobladores. En el Pueblo de la Fe, los niños crecían muy rápido y sanos. Había un ambiente en el que se vivía en paz. Llegaba uno que otro forastero, pero no se metían con nadie; comían y compraban cosas de los conucos, y de una vez arrancaban nuevamente hacia las montañas. Algunas minas en los alrededores estaban en pleno apogeo, lo cual hacía que también tuvieran que comprar comida y tenían al Pueblo de la Fe que los surtían. El pueblo que antes era un desastre ecológico se había convertido, poco a poco, en un vergel. Era un diseño propuesto por Alfredo. No era más que hacer un cercado con una casita en la esquina y realizar la siembra con pendiente y lograr el riego. Estaban viviendo momentos de tranquilidad rutinaria.
Como a las doce de la noche, Alfredo se levantó sobresaltado, pues en la tranquilidad de aquella tierra sonaron varios disparos. Despertó a Omaira. Le tapó la boca y le dijo al oído que se acercaban dos personas. Buscó el machete en la vaina donde estaba y se colocó detrás de la puerta.
Tocaron fuertemente y los llamaron por sus nombres.
Las voces eran de dos muchachos del Pueblo de la Fe, Gilberto y Arturo, que tendrían entre quince y catorce años, respectivamente. Alfredo les abrió y entraron, respirando entrecortadamente por la carrera que habían echado para llegar hasta el terreno.
Arturo, el más vivaracho, les contó que habían llegado varios hombres y mujeres armados, disparando y golpeando las puertas para que salieran mujeres, niños y alguno que otro hombre de los que pernoctaban en alguna casa para descansar. Gilberto y Arturo estaban cuidando una cochina que iba a parir, y eso les permitió escaparse por la parte de atrás del poblado y dar un rodeo para encaminarse en aquella oscuridad hacia los lados del terreno de Alfredo. Relataron que los atacantes eran hombres y mujeres que “hablaban enredado,” y con esa explicación se recordó Alfredo de las pandillas de bandoleros y saqueadores que venían desde Brasil. Estos llamados “garimpeiros” eran extremadamente violentos, sanguinarios y no les importaba quemar, matar y exfoliar pueblos enteros.
Alfredo le dijo a Omaira y a los muchachos que tenían que esconderse en las montañas. Sabía que esa gente siempre hacía un recorrido por los alrededores del pueblo que tomaba para ver quienes estaban por ahí y llevarlos al centro del poblado. Registraban y cogían todo lo que hubiera de valor, incluyendo niñas, a las cuales abusaban y se las llevaban para negociarlas en los burdeles que abundaban en aquellos poblados mineros.
Cuando comenzaba a aclararse el día, Alfredo y los otros fugitivos entraron en la zona boscosa y empezaron a caminar en línea recta, buscando la falda de la montaña y borrando las huellas para que los garimpeiros no los rastrearan por miedo a que los escapados fueran a avisar a las autoridades. Entre las diez y once de la mañana, los fugitivos llegaron a una meseta que tenía arboles y se acostaron a descansar. Alfredo le señalo a los otros un punto en el horizonte donde se destacaba una densa columna de humo. Se le salieron las lágrimas porque era la ubicación del terreno—seguro habían quemado la casita y la siembra que tenían de cosecha. ¡Esos hombres eran como una plaga–peor que la langosta! Lo que no se llevaban lo destrozaban.
Mientras tanto, en el Pueblo de la Fe, los garimpeiros tenían a todos sentados en las calles, donde, cuando soplaba el viento, el polvo los cubría. Los niños lloraban. Las mujeres estoicamente esperaban lo que iba a suceder y que nadie podía pronosticar.
Bien entrada la madrugada, llegó el grupo que estaba recorriendo los alrededores y en su idioma le informaron al jefe que se habían escapado algunos habitantes de un terreno cercano—¡se les esfumaron! El jefe les dijo que recogieran para salir del pueblo porque no sabía si ya habían avisado a la ley. Ya los garimpeiros habían tenido una mala experiencia cuando el ejército venezolano los rodeó en un pueblo que estaban saqueando y solo lograron escaparse seis; los demás terminaron muertos o en la cárcel. Cuando se calentaba la situación como ahora, los garimpeiros se pasaban al lado brasileño hasta que se enfriara la situación y luego regresaban a Venezuela nuevamente a continuar con sus acciones vandálicas. Así que, temprano en aquella mañana, se escuchó el ruido de un avión que terminó de alborotarlos y comenzaron a llevarse cosas, más que todo la comida que tenían almacenada. Salieron como llegaron: en tropel. No hicieron tantos saqueos, ya que venían cargados de los otros lugares que habían robado.
Cuando no escucharon más ruido, los habitantes del poblado empezaron a salir, dándole gracias a Dios que solo se habían llevado algunas cosas. Magaly, que era una mujer de muchas millas recorridas, les contó (porque ella machucaba un poco de portugués) que escuchó cuando llegaron los hombres que estuvieron recorriendo los alrededores. Algunos se habían escapado. También le quemaron una casa que ella se imaginaba era la de Alfredo y Omaira; gracias al aviso que le dieron Gilberto y Arturo, pudieron escaparse de los garimpeiros, escondiéndose en las montañas.
Los mineros volvieron a la normalidad del trabajo y quedaron en posición de que cuando fueran al poblado les dirían a las autoridades de la desagradable visita que le hicieron los bandidos brasileños.
Pasaron cinco días y salieron a buscar a los que estaban en las montañas, recorriendo varias entradas, gritando y silbando. Alfredo y Omaira, junto a los muchachos, se mantenían escondidos en una covacha que la vegetación cubría totalmente; era tan escondida que desde ninguna parte se divisaba la entrada. Solo comían de lo poco que pudieron llevar en su huida. De repente, escucharon a lo lejos unas voces. Poco a poco, abrieron la vegetación y vieron que eran la gente del Pueblo de la Fe que los buscaban. Regresaron y se pusieron con la ayuda de todos a reconstruir la cabaña que, junto a la siembra, quedaron calcinadas. Era un momento crucial para Alfredo, que estaba a punto de decirles que existía una gran filón de oro que vendría a ser la solución de la mayoría de los problemas que sufrían. Pero también su experiencia le decía que el oro causaría muertes y violencia. Saquearían el terreno y ya nunca más existiría vida en esos predios, donde seguiría reinando el hambre y la miseria.
Grabado 1 de Los ofidios venenosos del Cauca: métodos empíricos y racionales empleados contra los accidentes producidos por la mordedura de esos reptiles (1896) de Evaristo García, ilustrando la serpiente Bothrops atrox, también conocida como mapanare (Venezuela), pelo de gato (Colombia), equis (Ecuador, Panamá), yoperojobobo (Bolivia), jararaca (Brasil) y barba amarilla. Fuente: Biodiversity Heritage Library
Su sueño era poder hacer algo útil con el oro, que en verdad los sacrificios y penurias que habían significado su estadía en las minas no pasaran en vano, y que definitivamente quedara algo para la gente del Pueblo de la Fe.
Alfredo tenía ese secreto de hacer con el oro lo que quisiera, pero también contaba con Omaira, la mujer que lo había acompañado sin pedir nada en recompensa. Alfredo no tenía cargos de conciencia—ya lo tenía decidido que cuando tuviera un proyecto que se pudiera realizar lo pondría en práctica y así el oro serviría para beneficiar. Sobre todo, a los niños del Pueblo de Fe.
Alfredo y Omaira volvieron a reconstruir la siembra y todo había vuelto a la normalidad. Se les puso nuevamente bonito el conuco. Habían reventado algunas “bullas” alrededor del pueblo, lo que hacía que pasaran muchos forasteros de todos tipos y colores–pero como solo se ofrecían comidas y verduras, la gente siempre iba de paso. Con las lluvias siempre la maleza cubría los caminos y picas, y se decía que mucha gente se perdía en aquellos solitarios parajes.
Alfredo comenzó a ampliar el terreno, talando poco a poco cada día hacia los laterales, amontonando y quemando, dejando solo los árboles más robustos. Se quedaba sorprendido cuando en algunos árboles le salían las raíces llenas de “cochanos”. Ensimismado en sus pensamientos, movió unas ramas y solo vio el celaje de una serpiente que lo mordió en el brazo, que puso delante porque, si no, le hubiera mordido en la cara. Comenzó a sentir un dolor muy agudo en todo la zona del brazo y el pecho. Caminó hacia el terraplén y desde allí pegó un grito muy fuerte, llamando a Omaira. La vista se le empezó a nublar y trataba de caminar, pero el veneno de la serpiente mapanare es reconocido como uno de los más rápidos. Sentía que se moría–y no quería hacerlo solo entre el follaje.
Sintió la mano de Omaira y escucho su voz, pero no sabía si era en la tierra o en el cielo. Buscaba verla, pero un velo en los ojos se lo impedía; solo veía una figura borrosa. Omaira le aplicó una cataplasma de mastranto que, según decían,servía para la mordedura de culebra. Toda la zona del cuerpo que iba recorriendo el veneno se ponía morada. Alfredo ya no podía hablar. Hacía señas a Omaira para que se acercara, y en susurros le decía que él tenía una gran riqueza. Ella pensaba que estaba delirando por los efectos del veneno. Se veía claramente que iba a ser muy difícil que Alfredo pudiera salir de esa mortal situación.
Ella había visto cientos de personas morir picadas por culebras y no duraron ni la mitad del tiempo que Alfredo estaba durando. Él la agarró de la mano en un último esfuerzo y, con voz quejumbrosa, la hizo jurar que cumpliría lo que le iba a pedir. Ella no podía negarse ante la insistencia de su moribundo amor. Fue con la muerte en su aliento que Alfredo le dio la información que era su testamento. Le confió que, debajo de los árboles marcados con piedras a su alrededor, estaba su riqueza. La promesa era algo sagrado: era tanta la riqueza en los terrenos que había, que sería muy fácil de cumplir.
Alfredo entregó su alma a Dios con la tranquilidad de haber dejado en buenas manos el compromiso de construir una escuela para que los niños estudiaran en el Pueblo de la Fe; además, los que quisieran estudiar en la ciudad también serían apoyados para que se convirtieran en hombres y mujeres profesionales y de bien.
Omaira, por su temple, aceptó aquel momento con tristeza profunda pero con una gran entereza. Se sentó por largo rato al lado del catre donde estaba el cadáver de Alfredo, agarrándole las frías manos como queriéndo inyectarle calor de vida.